Por Valentina Vélez Gómez
Ella solía quererme siempre cerca, me llevaba a todo lado. Me invitaba a sus planes, se desahogaba conmigo, todo me lo contaba. Yo era su amiga, sabía todo de ella, entendía con su tacto lo que estaba sintiendo y probaba de su sudor lo que había comido y bebido.
Hoy la siento diferente. Es como si ya no me necesitara, ya no me carga a todos lados como antes ni me lo confía todo; prácticamente empecé a dejar de conocerla desde que me llevó consigo a ese viaje larguísimo que hizo —hasta ahora sigo sin entender el porqué de su ocurrencia—. Temo que mucho de mí lo abandonó allá, regresó conmigo, sí, pero sin mucho de eso con lo que yo solía acompañarla.
La recuerdo hace más de diez años cuando vivíamos en Manizales. En largas charlas trascendentales acordamos que allí estábamos tranquilas y obstinadamente pensábamos que aquella ciudad iba a ser todo nuestro mundo. Estudiamos juntas en el colegio y solidariamente aguantamos, con vergüenza ajena y propia, las numerosas guachadas de nuestros compañeritos pubertos que querían vernos los calzones mientras subíamos las escaleras. Escogimos la misma carrera, conocimos el trago y las tragas malucas que tocaron nuestras vidas. En alguna de esas deprimentes ocasiones, me tocó agarrarle el pelo para que ella vomitara sus penas en las calles de la limpia y amable Manizales. Me encantaba verla disfrutando los atardeceres mágicos desde Chipre, compartiendo con su familia y bebiendo aguardiente Cristal con la mano izquierda y ron Viejo de Caldas con la derecha, habilidad por la cual ella y sus amigos se hacían llamar “ambidiestros” cuando les preguntaban cuál preferían. Yo lo disfrutaba, porque equivocadamente pensaba que eso la ataba a mí y a nuestra ciudad natal, pero, un día cualquiera, esto dejó de ser así.
Yo traté de entenderla en ese entonces, créanme que sí, aunque nunca lo comprendí totalmente. De hecho, sigo sin comprenderlo. Ella siempre tuvo una curiosidad arrolladora, pero reprimida. Quiso probar cosas nuevas, pero no podía. O no se atrevía. Y yo debo aceptar que tuve algo de culpa en todo esto. Mi naturaleza es conservadora, protectora. Yo siempre le aconsejé inclinarse a lo que pensé no le iba a hacer daño. Ella, por otro lado, siempre tuvo algo de loca. Esa faceta, en la que se pega hasta pa’ un voleo de mierda si la invitan, la conocemos pocos. Y ella tenía temor de mostrarla, temía ser juzgada y señalada.
Ese día cualquiera, algo brillaba en sus ojos. Yo podía ver su pecho moverse de lo fuerte que su corazón latía, a causa de la emoción que le producía lo que me contaba. Llevaba alrededor de un año sin trabajo formal y se ganaba unos cuantos desvalorizados pesos colombianos haciendo de barman y recepcionista en un hostal. Una noche, que tenía turno en el bar, se encontró con un amigo de la universidad que hace mucho no veía, lo cual es muy raro en un pueblo grande como Manizales, en donde todo el mundo se conoce, arma parche aleatoriamente y se queda bebiendo en la calle con quien se encuentre. El motivo de la ausencia: un intercambio en India. El tipo este, desquiciado a mi parecer, paró su carrera en toda la mitad para hacer allí su práctica empresarial, o, simplemente, se fue a hacer un voluntariado, no recuerdo muy bien lo que hizo. Pero sí recuerdo como los disparates que ella me repetía (en lugar de aterrarla como a mí, o a cualquier persona cuerda) la emocionaban, la llenaban de esa ilusión que había perdido, le avivaban esa chispa que casi se había apagado.
En ese momento sentí que la perdí un poco. Hoy tengo la certeza de que no me equivocaba. Ella ni siquiera sabía para dónde iba, ni a qué, solo sabía que no le podía seguir entregando su vida a esa Manizales que la había decepcionado, que, según ella, no la había visto ni valorado. Sinceramente, tuve que preguntar mucho para comprender a medias su decepción. Ella se llenaba de impaciencia porque sabía que yo no tenía los medios para comprenderla completamente. Me decía: “Somos muy diferentes, no tienes como entenderme, tú te conformas con cosas que a mí ya me tienen cansada”. La escuchaba escondiendo el dolor que me causaban sus palabras. Con rabia me relataba las incontables entrevistas de trabajo que habían terminado en nada, dejándola más de un año con un trabajo informal que poco tenía que ver con su carrera. Con frustración, lamentaba las trasnochadas que debió pasar estudiando para las dos carreras que hacía simultáneamente (una universitaria y otra técnica). Me decía: “¿Para qué putas me maté estudiando? ¿De qué me sirvió tener los mejores promedios cada semestre? Te voy a decir para qué: para que se quede con mi trabajo un güevón que ni siquiera sabe lo que está haciendo, pero aparenta ser interesante y creativo porque se tintura el copete. Mis títulos y logros le sirven a las empresas de esta ciudad para que se limpien el culo con ellos, porque si no hay palanca no hay puesto para ti.” Adicionalmente, sus amigos se estaban yendo y ella, fracasada como se sentía, los veía progresando en otros lados, al mismo tiempo que se sentía cada vez más sola. Estancada. Encerrada.
Aunque su intuición le gritaba que debía seguir ese camino, largas noches la sentí desvelada pensando en cómo iba a comunicar esta decisión a su familia, y más aún cuando fue definitiva. Aunque primero debía buscar y encontrar una “internship” en cualquier lado del mundo (es como lo que nosotros llamamos una pasantía para trabajar por un tiempo determinado en una empresa), ella la buscó en muchos países, pero no la encontró en cualquier parte. Sus padres, siendo tan diferentes, reaccionaron de acuerdo a su visión individual de la vida cuando una noche, mientras veían novelas, ella se acercó a su puerta con el corazón en la mano, a contarles a donde se iría en unos meses. Yo misma, antes de que se decidiera por ese destino, le trataba de recordar el cambio tan abrupto que tenía que sufrir si lo hacía e incluso le mencioné varias veces eso que su amigo le contaba y que a mí me angustiaba, pues, ¿cómo es posible que alguien quiera irse a un sitio donde comen con la mano derecha porque se limpian el culo con la izquierda, y fuera de eso es muy improbable que en un baño común se encuentre papel higiénico?
Ella no me escuchó, o tal vez sí lo hizo, pero me ignoró. Cada día le daba menos importancia a lo que yo tuviera que aconsejarle y conseguía más respuestas irónicas cuando trataba de convencerla. Me decía: “Pues me tocará mantener conmigo una toallita para limpiarme el culo si me da diarrea fuera de mi casa”. Entenderán que solo podía callar ante eso. Y a pesar de que la ansiedad la abrumaba esa noche, hizo de tripas corazón al ver a su madre casi infartada cuando pronunció el nombre de ese país. Por otro lado, quería brincar de la emoción cuando su padre le dijo que él le ayudaba con los tiquetes si no debía sostenerla durante su estadía allí. Yo sufrí su esfuerzo al contener los gritos y saltos de felicidad infinita que clamaba su alma. Al mismo tiempo, me sentí dolida, abandonada. Sentía terror de que decidiera vivir su vida sin mí, en un país lejano. Sentía terror de que me olvidara por completo, y todo el tiempo que compartimos juntas, todo lo que di por ella.
Este miedo que tuve se calmó, al menos durante un tiempo. Se calmó cuando supe que me llevaba consigo. El fastidio y ansiedad que experimentaba al pensar en nuestro próximo hogar me lo aguantaba, pues sabía que no me había abandonado después de todo. Me iba a dejar protegerla como siempre lo he hecho.
Su perrita, Juanita, que la acompañó durante quince años de su vida, murió cuatro meses antes del viaje. Su abuelita, Leticia, con 95 años de vida, abandonó este plano jurando que su nieta se iba para China, alrededor de dos semanas después que “Juana la loca”. Su corazón se desgarró en mil pedazos, ella se vistió de duelo. Yo la abrazaba y dejaba que llorara y me babeara cuando se confinó en su cuarto a ahogarse en llanto. Yo callaba y aguardaba cuando entre gritos desconsolados bramaba por Juanita: “¡Maté a mi negra! ¡Me voy a morir sin mi negra! ¡¿Qué voy a hacer sin mi negra?!”. Solo esa vez he visto a su padre, siempre serio y compuesto, preocupado por ella, o al menos no lo pudo ocultar más. Por su abuelita no sintió un dolor tan fuerte, doña Leticia parecía más mi abuela que la de ella. Yo creo que, a pesar de amarla, con su alma libre y despreocupada, siempre se sintió juzgada y señalada. Ya estando lejos, agradeció que ambas abandonaron este mundo cuando aún estaba cerca para despedirse.
De hecho, estas dos partidas aceleraron su marcha. Cuando menos pensé, la vi con su corazón arrugado despidiéndose de su familia y su novio en el aeropuerto La Nubia, sabiendo que no los vería en al menos un año, y también de sus amigos en Bogotá que la alojaron y le celebraron la noche antes de salir hacia su primera escala.
No disfrutó mucho sus vuelos. Primero, probó de primera mano la casi inexistente atención al cliente de los venezolanos y se tragó todo el miedo que le metió su padre sobre dicho país y su conflicto político del momento, cosa que me pareció muy bien por parte de don Fabio. Así que, sin importar que su tiempo de espera allí fue largo, no se atrevió a salir del aeropuerto. Cuando llegó a Frankfurt, a su segunda y última escala hacia su destino, se vio anonadada con la magnificencia europea y alemana en todo su esplendor. Estaba tan emocionada que hasta se tomó fotos en un duty free de licores para enviarle a su novio inglés, pero la regañaron los tenderos porque tomar fotografías dentro del local estaba prohibido. Con este incidente se sintió muy montañera y se le bajó un poco el ánimo, a mí la verdad me dio pena andar con ella. Y eso que ni les cuento la decepción y escasez que sentimos al enterarnos de que una llamada a Colombia valía un Euro y no duraba ni veinte segundos. El internet también había que pagarlo, así que la comunicación con el otro lado del charco estaba prácticamente cancelada. Quedaban bastantes horas para el vuelo y el cansancio nos apremiaba. Estando en la sala de espera, aprovechamos la baja probabilidad de que alguien más allí hablara español para criticar a todo el que se nos cruzara por el frente. La conclusión a la que llegamos fue la siguiente: “los asiáticos están enemistados con el desodorante, y con las filas… ¡y con los buenos modales! ¡Y les importa un bledo!”
Ya a bordo del último vuelo, el cansancio acumulado hizo su trabajo y dormimos. A ella la despertaron las luces de la enorme ciudad que ya se dibujaba bajo nuestros pies. A mí me despertaron las mismas luces reflejadas en sus ojos expectantes, y las ganas de trasbocar que me daba la mera idea de aterrizar allá. Sí, de trasbocar hasta el primer tetero, de no volver a hablar nunca más. Entiéndanme un poco acá cuando les cuento esto, no es que yo sea mala, ni que no la quisiera ver feliz. Es tan sencillo como que es ella la que estudió inglés, no yo; es ella la que quiere comerse el mundo enteritico, no yo; es ella la que se cree capaz de todo y se emociona con cosas raras y diferentes, no yo; mejor dicho, es a ella a la que le falta un puto tornillo en esa cocorota, ¡no a mí!. ¿Entienden ahora? Yo estaba tranquila y cómoda allá en mi Manizales del alma, solo la acompañé porque me necesitaba. O al menos eso pensé, muy ilusoriamente.
Es paradójico saber que con el solo hecho de haber aterrizado juntas en esa sobrepoblada urbe, ya se empezaba a agrandar la distancia entre nosotras. Ambas teníamos miedo, sí. Pero mientras yo parecía un cachorro herido con el rabo entre las patas, ella parecía un animal salvaje que acababa de escapar de un zoológico a su suerte. Yo veía que trataba de comunicarse con cualquiera que pareciera hablar inglés y tuviera cara de poder ayudarnos a ubicarnos un poco, con la frustración que puede mostrar un mudo al querer decir algo sin usar sus manos. Apenas le respondían, ella me exclamaba con frustración y, por supuesto, en español: “¡Estos hijueputas me hablan en hindi y no les entiendo ni mierda! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡¿Acaso tengo cara de india o qué?!”. Sí, leyeron bien, y como lo están suponiendo aterrizamos en India. El menor de nuestros problemas iba a ser el acento o uno de los tantos idiomas que hablan, y pude comprobarlo más adelante.
Lo que sigue después de salir del aeropuerto y encontrar al chico encargado de su intercambio no fue muy emocionante, básicamente por el cansancio. Él nos llevó en un taxi hacia el que iba a ser nuestro nuevo hogar. En el camino nos contó que nos dirigíamos a un apartamento donde sólo habitaban chicas y que íbamos a compartir el cuarto con una brasileña. Nos pidió tener cuidado de no hacer ruido al entrar porque no podían darse cuenta de que un chico estaba allí, así únicamente nos fuera ayudar a cargar el equipaje. A mí me pareció perfecto el plan de solo vivir con chicas. A ella, pude notar, no tanto. Llegamos alrededor de las tres o cuatro de la mañana y solo quedaba dormir para recuperarse del pequeño hecho de estar diez horas y media en el futuro, al otro lado del mundo.
El otro día llegó. No había nadie en nuestro nuevo hogar, todas se habían ido a trabajar. No logramos conectarnos a internet, por lo que en Manizales pudieron perfectamente pensar que el avión se había hundido en alta mar y nadie había sobrevivido. Yo no la dejé comprar rupias en el aeropuerto porque sabía que cobraban mucho, y por esa medio cagadita estábamos sin dinero. Menos mal doña Onfala se había encargado de empacarle unas galleticas para el viaje y con eso embolatamos el hambre hasta que llegara un alma que nos pudiera guiar un poco. Discutimos. Primero, porque fue mi culpa no tener dinero para salir a comprar algo de lo que necesitábamos, que era bastante (celular, comida, simcard, adaptador de corriente, sábanas, toalla. Nos salvamos de tener que comprar almohada porque doña Onfala se la encaletó en la maleta sin que ella se diera cuenta). Segundo, porque no quise que saliéramos solas. Sin importar lo que necesitáramos, me parecía demasiado peligroso. Yo quise entrar al baño y comprobar la fatídica realidad del papel higiénico. Resulta que sí había —al fin y al cabo vivíamos con otras occidentales— lo que no había era lavamanos ni ducha, sólo una llave pegada en una pared a unos 30 cm del suelo y una coca. Ella conoció ese baño cuando llegó, se bañó a cocadas y no fue capaz de contarme. Tercer motivo por el que discutimos.
No había pasado ni un día y ya habíamos peleado tres veces. Me sentía ofendida y muy molesta por su falta de conciencia; aunque el error del dinero había sido mío, ella juraba y comía moco que recién llegadas teníamos que salir solas, a la de Dios. Afortunadamente, ella tiene un ángel que no la desampara y eso alivianó la tensión. Resultó que Alex, nuestra “flatmate” polaca (una de las chicas con las que compartíamos apartamento: —Flat: Apartamento, Mate: Compañero—) tenía un amigo colombiano que vivía muy cerca y estaba dispuesto a mostrarnos los alrededores. Luis me cayó bien, se preocupó por nosotras, nos invitó a desayunar y nos dio tips para andar por las calles de Mumbai. Por otro lado, el día que tenía libre antes de comenzar a trabajar, los chicos encargados de su “internship” debían dejarla en su nuevo trabajo, mostrarle el camino, acompañarla a hacer vueltas de la residencia, comprar cosas y demás. De todo lo anterior, aunque con un poco de miedo de las consecuencias, solo disfruté verla con Luis insultando a los locales con todo el desparpajo del mundo, por supuesto, en español.
El resto lo odié. El calor pegachento y asfixiante, como la polución de la atmósfera; el tráfico caótico y al revés (los vehículos no andan por la derecha sino por la izquierda); las fachadas sucias; las calles pintadas de gargajos rojos, polvorientas o inundadas, pero siempre rotas; las ratas bañándose en los andenes; los hombres regurgitando y escupiendo el tabaco que se refriegan en los dientes; las mujeres gritando, unos niños corriendo y otros cagando; todos mirándonos fijamente, persiguiéndonos con ojos inquisidores conforme andábamos las calles que tenían una montaña de basura en cada esquina. Todo me fastidió. Me sentía sumamente incómoda, foránea. Mientras yo sentía eso, ella quería entenderlo todo; le brillaban los ojos, se sonreía con la gente, hacía preguntas. Empezaba a entender su cultura, trataba de adaptarse a sus formas, comía su comida. Finalmente, decidió ignorarlos cuando se nos quedaban viendo fijamente en la calle; aunque esto no funcionaba tanto en el tren atiborrado de gente, sobre todo de hombres que nos inspeccionaban como si fuéramos un pedazo de carne, o al menos así lo sentía yo. Ella pasó un peor rato cuando tuvo la maravillosa idea de ponerse vestido sabiendo que nos iba a tocar transportarnos en tren. Yo le aconsejé varias veces que no lo hiciera, y de muy testaruda así se fue. Pues le supo a cacho —cosa que me alegra— porque una vez en medio del tumulto, en el vagón de hombres, sintió como una mano atrevida y lujuriosa le subía descaradamente por la entrepierna. Nos dimos cuenta de que la habían manoseado porque empezó a gritar como una loca, a insultar en español todo el que la miraba y a buscar desesperadamente, entre las treinta manos que la rodeaban, la que había salido de debajo de su falda, naturalmente, sin éxito. Incluso después de esta experiencia tan intimidante, ella trató de explicarme que sienten una fijación muy profunda hacia la piel blanca, por eso nos miraban con curiosidad y asombro; yo nunca dejé de verlos como unos depravados. Sentía que tanta novedad, riesgo y desconocimiento empezaban a ser demasiado para mí. Empezaba a desear, incluso —y no me odien por esto—, que Juanita y/o su abuelita hubieran muerto durante ese viaje y no antes del mismo, para que su partida de alguna manera nos hiciera regresar irremediablemente.
Nos sometió a cuatro mudanzas en menos de dos meses, dejando cada vez más cosas por fuera de esas maletas que con tanto empeño le ayudé a empacar. No se sentía cómoda con la flatmate rusa que miraba como si tuviera un pedazo de mierda atravesado en la nariz y además no teníamos llaves de ese primer apartamento. Esa se la cedo. En el segundo apartamento la roommate (room: cuarto) serbia nos sacaba del cuarto cuando su novio indio la visitaba y nos tocaba mendigar otro lecho donde dormir. En el tercer apartamento sí nos echaron, ahí no fue culpa de ella sino de sus flatmates. Hicieron una fiesta que se salió tanto de las manos que terminó con los vecinos llamando a la policía y la detención de algunos de sus participantes. La constante: siempre que cambiábamos de sitio me llevaba menos consigo. Y siempre que conocía a alguien nuevo, me escuchaba menos. Ella estaba disfrutando la mierda que se estaba comiendo; porque la vi llorar, sentí su frustración y dolor en mayores proporciones. Pero no le importaba. Ella seguía para adelante y yo cada vez me sentía más rezagada.
Son innumerables los hechos que allí ocurrieron como para contarlos todos ahora. Yo solo sé que India me la cambió en muchos aspectos y hoy en día los sigo notando, los sigo contando. Lo más paradójico de esta historia es que en todo ese tiempo no nos sentamos a meditar ni una sola vez —bien se conoce por infinidad de fuentes que gentes de todas las calañas buscan este destino para encontrar a “Dios” o a sí mismos y convertirse en seres de luz, amorosos y compasivos— y su relacionamiento con indios se limitaba básicamente a sus compañeros de trabajo. El resto le molestaban profundamente porque le recordaban todo aquello de lo que había escapado: la mojigatería, el tradicionalismo, el machismo de Manizales. O, al menos, eso me decía cuando yo la confrontaba por mezclarse tan natural y descaradamente con culturas tan abiertas como la brasileña. Juro que me hervía la sangre porque parecía una brasileña más, porque ya ni morbo le veía a lo que hacían sin reserva alguna en espacios compartidos como la “sala”. Un día llegamos del trabajo y estaban tres de ellos dándose un beso colectivo. Solo porque sí, en una relación tan solo de amistad. Mientras que ella sintió asombro (porque era algo que nunca antes había visto) yo me escandalicé. Vio la expresión en mi rostro y me arrastró al cuarto. Discutimos muy fuerte. Me aseguró que mis reacciones nos iban a costar una quinta mudanza y me instó a que nos adaptáramos, a que comprendiéramos en lugar de juzgar a quienes eran nuestros nuevos flatmates. Yo sencillamente no estaba dispuesta a hacerlo. No iba a renunciar en ese momento a lo que toda mi vida había considerado correcto solo porque ella me lo pedía. Disentimientos como este continuaban quebrando nuestra relación hasta el punto de no quererme más en su mismo cuarto. Empezábamos a no soportarnos en lo absoluto. Me salía humo por las orejas cada vez que le decía “esposito” a su roommate gay, que terminó durmiendo con ella en la misma cama cuando me desterró. El tipo vulgarmente se empelotaba porque no aguantaba el calor y ella tranquilamente lo permitía, cuando debía ser yo la que tenía que estar durmiendo a su lado. Aguanté muchos rechazos y humillaciones. Ya no me quería invitar a salir con sus amigos, ni siquiera me convidaba cuando se enfiestaban en el apartamento donde todos vivíamos. Decidió que ya no le servía. Ni mi compañía tampoco. Prefería emborracharse y bailar la lambada con sus nuevos amigos. Sin mí. Yo me aislé porque ya no disfrutaba sus planes ni me caían bien con quienes se relacionaba. Y ella no hizo nada para evitarlo. Me relegó y no le importó. Mis ganas de protegerla se fueron convirtiendo en ganas de dañarla, mi amor se convirtió en desprecio y mi alegría de verla feliz se volvió envidia, porque sabía muy bien que nunca podría llegar a disfrutar la situación actual de la forma en que ella lo hacía.
Después de viajes, cortas actuaciones en Bollywood (Es la segunda industria cinematográfica más grande del mundo, después de Hollywood, desarrollada mayormente en Mumbai), asistir a una boda hindú, una hospitalización por dengue, amores y desamores, el tiempo de regresar se acercaba. Yo no podía de la emoción cuando al fin la convencí de que volviéramos con ese tiquete de regreso que don Fabio le había comprado antes de partir, para no tener que pagar cambio de fecha, ni tener que alargar la visa. La convencí de que eran gastos innecesarios y por primera vez en mucho tiempo, me copió.
Me sentí victoriosa después de estar derrotada y guardada por un año. Un año en el que ella me despreció, se avergonzó de mí, me abandonó. En suelo colombiano yo era la que mandaba y estaba dispuesta a imponerme. Ya no más de cuidarla, se acabó mi bondad altruista. Debía ser astuta y ella no debía notar mi cambio de intenciones, eso lo tenía claro. La única forma de lograrlo era que me siguiera viendo como su aliada, su amiga incondicional. Y así fui desplegando mi plan.
Tan pronto llegamos a nuestra Manizales, el amor de sus familiares y amigos hicieron el trabajo por mí. De esto no tenía que convencerla para que se quedara. Lo que sí hice fue ayudarle a adaptar su Hoja de Vida y el discurso de su experiencia en Directi-Reseller Club para que consiguiera trabajo en la ciudad, porque es tan descarada que no tenía un mes de llegada y ya quería empezar a buscar trabajo en Brasil. Buscó por poco tiempo y, afortunadamente para mí, no encontró. Además, tuve que hablar con don Fabio y doña Onfala para que no volvieran a apoyar este tipo de locuras, les conté unos cuantos desplantes que me había hecho en India para convencerlos. Ella se vio obligada a seguir buscando trabajo en la ciudad y encontró. Lastimosamente para mí, fue por poco tiempo. Yo, aunque la odiaba cuando antes la amaba, estaba más cerca de ella que nunca. Sabía que estaba volviendo a sentir ese desasosiego que le deja una ciudad tranquila y conservadora después de haber vivido en un caos por un año. Un caos que amó y la cambió.
El hecho de que hablara inglés jugó a mi favor esta vez, pues consiguió un trabajo que podía hacer desde su casa. La dicha me duró seis cortos meses en los que la vi deteriorándose, tratando de volver a vivir lo que había vivido en India en un lugar que definitivamente no se lo permitía. Por más que traté de convencerla de quedarse en Manizales y de hacer las paces con doña Onfala —Se estaban enloqueciendo viviendo juntas cuando sus mundos se habían apartado tanto, incluso más que los nuestros—, esa puta adicción al cambio que la impulsa, me hizo perder la batalla una vez más. Se fue para Bogotá a trabajar, renunciando de nuevo a nuestras raíces. Yo había perdido una batalla, pero no la guerra, seguíamos en territorio colombiano. Y este es mi territorio.
A pesar de mi creciente desprecio hacia ella, no puedo negar que admiré su actitud en esta nueva ciudad. Su tráfico no le asustaba ni moverse por sus calles, o perderse en un Transmilenio o en un SITP. Ni siquiera la rudeza de sus ciudadanos, ni la mala atención de sus tenderos. Esta mujer venía blindada y fortalecida. Hasta se compró una bicicleta, ignorando mis advertencias acerca de la inseguridad en Bogotá, para encargarse completamente de sus desplazamientos y evitarse el desgaste y la rabia que le daba esperar y esperar, sea en un paradero o de pie dentro del bus en medio del inamovible tráfico.
Me tocó cambiar de estrategia y yo conocía bien su punto débil. Ya me había demostrado que el hecho de adaptarse a las situaciones más difíciles y extrañas no la iba a detener. Pero había algo que sí podía quebrarla, justo como yo quería. A pesar de mostrarse berraquita y brava ante el mundo, un hombre que le “demostrara” amarla, como ella ha sido incapaz de amarse a sí misma, podía hacer el trabajo por mí. Y yo conocía el hombre perfecto que podía hacer este trabajo. Lo mejor de todo es que congeniaron en este nuevo empleo, sin siquiera involucrarme, aunque mi plan inicial era presentarlos. El resto era carpintería. Podría completar mi venganza sin mucho más que una serie de tips que me vendrían naturalmente al conocerla desde hace tanto tiempo y tan profundamente.
El tipo que les cuento es realmente encantador. Tiene un carisma increíble. También es paisa y boquisucio, así que por ese lado se entendieron perfectamente. Yo me reunía con él los fines de semana; era una buena forma de ocultar nuestro plan porque él, al tener una hija, tenía también una excusa perfecta para no pasar mucho tiempo con ella en esos lapsos de tiempo donde debía ser un padre bueno y presente. ¿Qué había de recompensa para él? Una mujer que, por sus seguridades e inseguridades, podría manipular, al mismo tiempo que lo haría sentir el hombre protector y macho que según su cultura paisa debía ser. Adicionalmente, se podía aprovechar de la forma de ser de ella, poco materialista y desinteresada, para obtener ventajas económicas, según el caso. Este tipo de oportunidades se las dejé a él para su valoración.
Empezaron a ser muy buenos amigos. Él debía mostrarse comprensivo y abierto al principio. Encantador, atento, preocupado. La empezó a enamorar con detalles que no habían tenido con ella en sus anteriores relaciones y, por supuesto, esta fue una sugerencia que yo le di. Él debía empezar a hacerse indispensable y eso hizo. Hasta la recogía en su casa y la llevaba después del trabajo para que no tuviera que usar la bicicleta que tanta independencia le daba. El tercer paso, después de enamorarla y hacerla cada día un poco más dependiente de él, era hacerla sentir insegura de ella misma, de lo que esencialmente es, y de la relación maravillosa que con “esfuerzo” había logrado.
Muy inteligentemente, él empezó a conocer sus puntos débiles y a herirla de a poquitos. Cada vez hundía el puñal un poco más, muy cuidadosamente, casi imperceptiblemente. Cuando llegaba a la empuñadura, empezaba a recorrer otros lados de su cuerpo, de su alma. En esos momentos, cuando ella sentía dolor y empezaba a notar que había algo que no estaba bien, entraba yo. Yo, su amiga entrañable que la conocía de arriba a abajo, entraba a consolarla. Yo lo justificaba con cariño. No podía dejar que el instrumento de mi venganza perdiera fuerza. La estaba destruyendo pacientemente, lentamente. Justo como yo quería.
Triunfalmente, fui notando como la luz iba desapareciendo de sus ojos. Como se quedaba cada vez más sola y de nuevo volvía a confiar solo en mí. Como perdía esas ganas de vivir que yo antes solía admirar. Como su propósito se desviaba hacia algo que nunca había querido hacer. La vi caída, sometida. Y en medio de mi celebración motivada por la conquista de mi revancha, olvidé que también puede ser una perra traicionera. Olvidé, torpemente, que cuando se ve más metida en el fango, hace montañitas, así sean de mierda, para poderse levantar. Y lo hizo, silenciosamente, en retribución a como yo me había empeñado en desmoronarla.
No me di cuenta. Lo confieso. No supe cuándo ni cómo pasó. Tampoco lo supo el tipo que contraté para aniquilarla desde adentro, desde su corazón roto y desvalido.
Cautelosamente, ella fue recogiendo sus pedacitos. Con la prudencia que no le enseñó su madre, se fue armando de nuevo hasta quedar completa. Se las ingenió para engañarnos a ambos, porque ninguno descubrió a tiempo nada más allá de su exterior maltratado. Pero ella sí nos vio. Se demoró en darse cuenta de que la estábamos desangrando. La herimos profundamente, sí. Hasta llegamos a pronosticar una guerra ganada. Pero no la matamos. Nuestro error fue pensar que se iba a echar a morir, pero la testaruda esta, muy sigilosamente, se negó a hacerlo.
Yo debí saberlo. La subestimé como muchos la han subestimado. La herí y la humillé porque el solo hecho de querer mostrarse como era, y ser lo que es, era una infamia para mí. Tantas veces que la vi levantarse de otros agravios y no pude visualizar que lo mismo podía pasar conmigo.
Ese día en que me miró a los ojos lo supe. Estaba completamente descubierta, desnuda. Así como yo la conocía, ella también a mí, mejor de lo que pensé. No podía excusarme. No había explicaciones que pudiera dar. Ella solo lo sabía. Punto final.
La respiración abandonó mi cuerpo cuando ella, entre lágrimas, vulnerable, pero increíblemente valiente, me dijo: “Te agradezco mucho lo que hace años hacías por mí. Me cuidaste, trataste de aconsejarme bien. En algún tiempo velaste por mí y yo por ti. Debes saber que si en algún momento te dolió algo que hice o fui, nunca pasó con la intención de que salieras herida; no como esto que me has hecho a mí. Esto es más que premeditado. No entiendo cómo pude seguir confiando, creyendo. No me cabe en la cabeza el cómo ideaste un plan tan macabro para acabarme. Aún no descifro cómo tratar de destrozarme desde adentro puede hacerte feliz. Tampoco deseo hacerlo. Solo sé que tienes que estar muy jodida para haberlo llevado a cabo”.
Quedé muda. Me puse lívida y me recorrió el cuerpo un frío tan invernal que casi ni podía soportarlo. Me esperaba un vendaval de insultos como los que sabe dar a diestra y siniestra cuando se emputa. Anhelaba gritos, madrazos y golpes, que me mechoneara de la ira. Quería que por lo menos dejara ver su piel rajada por los puñales que varios años estuvieron cortando su cuerpo y su alma. Pero ni siquiera así me dejó ganar. Me conocía demasiado bien, más de lo que yo declaré conocerla a ella.
Terminó de hablar y solo cuando hubo un eterno silencio, se dio vuelta y me dejó ahí, inerte, reflejando el gran vacío que dibujaba su ausencia.
Fotografía aportada por la autora

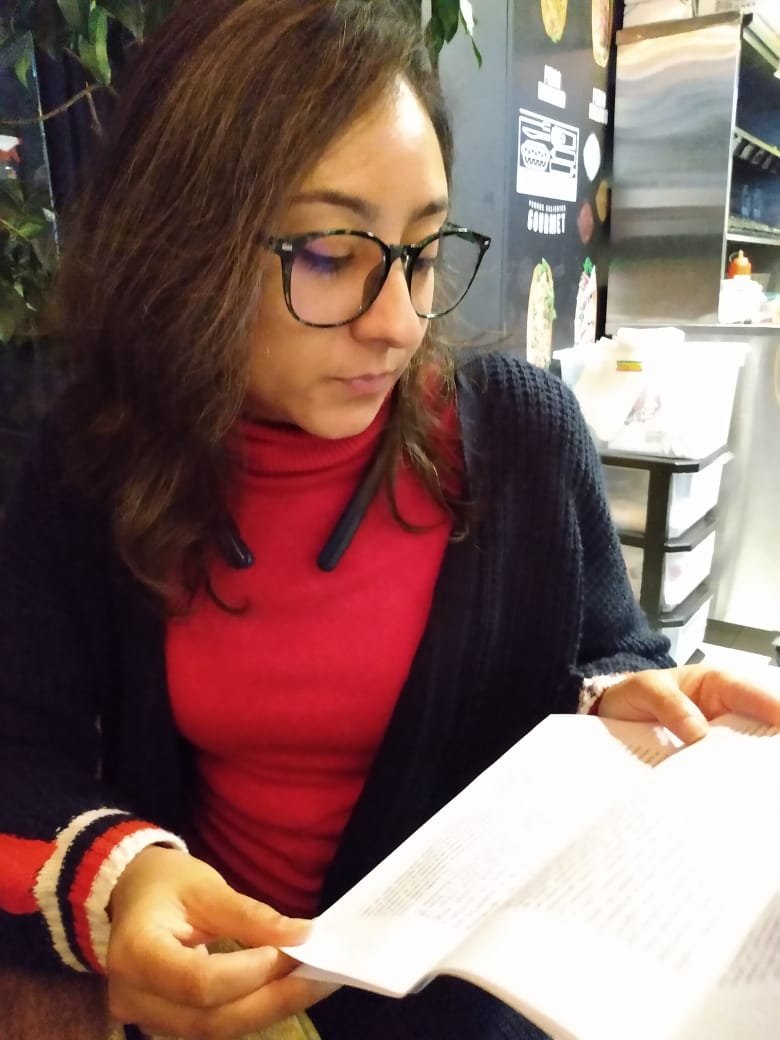
Comment here
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.