Por Ajapitonisa
Esta historia comienza en el cuerpo, en una antigua ciudad caribeña; en un mar ancestral donde siempre hay ruido o música, sopor y tragedia. Cada quien con su ritmo se debatía en la locura de avanzar, a ciegas o a sabiendas, por la trocha o la corriente, según escogiera. Nos habían invitado el colectivo de pescadores a Gerardo —mi esposo— y a mí a una reunión de trabajo para considerar la reconversión del pueblo mestizo y costero de Taganga a sus raíces ancestrales. Después de las declaraciones y discursos sobre reconocer la ancestralidad de la pesca, así como de los dioses y las diosas de la mar, llegaron los pregones y los bailes. Entre el picó y las tamboras, bailé desaforadamente como si esa fuera mi última danza. Mientras la música retumbaba alrededor, el sudor se esparcía entre mis muslos. Un doblez de mi rodilla me llevó al suelo. Al levantarme, pensé que ya no estaba para esos trotes de la rumba. Eran las tres de la mañana cuando regresamos a casa. Al día siguiente, mi rodilla izquierda parecía un balón de microfútbol. Fuimos a urgencias y, después de varios exámenes y revisiones, el dictamen fue la rotura del ligamento medial. La terapia recomendada por el ortopedista fue nadar todos los días en el mar durante una hora mínimo, sumado a la fisioterapia y el descanso. Así empezó el camino por una delgada línea de retorno hacia mí misma.
Era inusual ir al mar entre semana. Bajé del carro y caminé descalza hasta el borde de la playa con el bastón en la mano derecha y la mochila colgada del hombro izquierdo. Gerardo me ayudaba con mi seguridad perdida tomándome de la mano, llevándome hasta el borde del mar donde el agua se retira y se hacen huequitos diminutos por donde respiran los cangrejos. Le entregué la mochila, el bastón y la manta y lentamente me fui sumergiendo en el agua. Tomé una bocanada de aire y me hundí completamente en el mar. Estaba frío y de un azul oscuro y transparente. Movía lentamente mis piernas tratando de caminar en el fondo arenoso. Mis dedos se enredaban con algunos pastos marinos. Floté un rato mirando el azul llenarse de calor. Luego empecé los ejercicios. Abría y cerraba las piernas como cortando el agua con los muslos. Después caminaba lo más rápido posible moviendo el agua a toda velocidad. Caminé, primero lento y luego rápido. Cada vez lograba ir más veloz hasta que decidí caminar en línea recta y seguir la pendiente que se hundía a mi paso. Siempre con los ojos abiertos, el aire dentro llenando toda mi piel y el agua cubriéndome la cabeza. Me concentré en el sonido del mar —escuchaba las olas, algunas burbujas, otro sonido que venía del fondo oscuro y acuoso me rodeó, se metió entre mis piernas, subió por mi columna vertebral—. De repente el sonido era más nítido, ya no era un aullido sino una voz. Esa voz. ¿Era yo? Era una voz dentro de mí. Un sonido me había penetrado, pero no estaba segura si era yo, el sonido del mar, la voz de Noánase o mi voz, no lograba saberlo. Solo sentirla.
“Te aferras al aire, a la temperatura en la yema de los dedos, a la textura lisa de las manos silenciosas, a la oscuridad de los ojos recordando. Te aferras a lo que ya no existe, al fuego que yace frío entre las sábanas, al dulce de la saliva recordada, al sonido de las palabras marchitas por el tiempo. Te aferras a la esperanza de lo que pudo ser, a la posibilidad, al azar, a la suerte. Te aferras a la nada que deambula en tu mente, a los mundos infinitos, posibles, probables, a los sueños de mañana, de soles ardientes, de risas estridentes, de silencios agitados por el mar, la sal, la penumbra de la luna. Te aferras a tu centro, a la potencia de la voz, a lo que está por nacer, por romperse, a lo que va a explotar, a lo que va a llegar. Te aferras a tu sueño de futuro anclado en el pasado, a tu espíritu sin tiempo, a tu salida fugaz por las trochas, senderos y corrientes. Te aferras al tiempo que no existe. Al sonido, a la luz, al temblor, a la textura, al sabor, al equilibrio. El agua y su olor, el aire y la música, el aire y el calor. La temperatura y el ardor en la lengua. Los sabores infinitos de todas las bocas, dulces, amargas y saladas. Te aferras al espacio, a la tierra en su redondez infinita, al cuerpo, a la piel, al dolor, a la dureza de la estructura, a los huesos tronando en caída libre con todo el peso de la ley. Te aferras al sentido, la palabra, la memoria. Viajas en un mar de dudas. Cada recuerdo aparece como tabla de salvación, y cuando quieres asirlo desaparece como las palabras en la punta de la lengua. Tus manos brillantes dibujan la vía láctea, se aferran a los pasos acompasados del corazón, el índice y el pulgar. Te aferras a lo que fue y lo que crees que será. Todo tu ser vibra como veleta que lleva el viento. Y de pronto…. ya no te aferras a nada. Ni al aire, ni a la tierra, ni al fuego, ni al hambre, ni al dolor, ni a los gritos, ni al silencio, ni a la pasión. Solo agua alrededor. Solo azul y silencio. Solo agua en los ojos, la nariz, la boca, los oídos. Solo tu cuerpo sin peso se sumerge y danza vertical al fondo del abismo. Regresas al líquido salado, amniótico, Regresas al mar. A la madre de todo lo posible…”.
Sentí de pronto que las manos de Gerardo me jalaban con fuerza y me sacaban del mar. No sé bien qué me pasó. Mi esposo dijo que me había quedado dormida y que de un momento a otro dejé de moverme.
Ese día regresamos pronto, creo que estuve desmayada o en trance o dormida por máximo tres minutos, pero Gerardo se asustó cuando vio que no me movía y que cada vez estaba más lejos con todo el cuerpo sumergido. Me subí al carro en silencio recordando aquella voz en mi cuerpo. En la noche seguía con la voz en mí. Me acosté con mi cuerpo cansado. Gerardo llegó a buscar su recompensa por haberme salvado la vida ese día. En realidad, no sé qué tan grave fue ese desmayo, pero yo era complaciente. Hicimos el amor rutinariamente, como quien cumple las tareas de la casa automáticamente. Después de un veloz orgasmo, me quedé anclada en mi cabeza tratando de descifrar qué me había ocurrido en el mar.
“Era niña cuando me sumergí por primera vez hacia dentro siguiendo las manos del mago, las palabras del cuentero, las migajas de Hansel y las huellas de un duende. En esas ocasiones de inmersiones dentro de mí, sentía que me sumergía en un bosque en donde me entretenía jugando a ser mujer. Así aprendí a cocinar, a barrer y a trapear, a hacer la mesa y la cama y las cuentas. En mis juegos, llegaron varias guerras, yo era la reina Cristal, era una reina intergaláctica y aprendí a manejar las armas, a defenderme de los hombres terrestres y extraterrestres, de los lobos y ¡también de las ovejas! Llegaron con el viento los incendios, las sequías y las hambrunas y aprendí a cazar, a mimetizarme con la greda y con las ramas, a ser a veces verde con las hojas, a veces ocre con la ardiente arena o negra y húmeda como la tierra. Aprendí el canto de las aves y también su danza y el lenguaje rastrero y sagaz de la serpiente y el ágil e hipnótico observar y correr de los jaguares solitarios. Aprendí a ser agua, a ser bebida por árboles sedientos y a caminar entre rocas y raíces, a esconderme bajo tierra y a nacer desde el corazón de la montaña. Aprendí a transformar la más dura piedra en borbotones con la alquimia. Y cuando creí aprender la ciencia de separar la paja de la hierba, descubrí que era bruja y recordé la primera vez que vi mi rostro verde y arrugado, mis ojos debajo del sombrero y el cuerpo anciano debajo de la manta. Recordé que desde niña mi corazón sentía la muerte llegar a su destino y veía en mi mente cómo se oscurecían los ojos inocentes. En mis sueños me avisaban los ríos sobre sus partos y avalanchas. Allí siempre caminaba en la pradera verde con sus canales de serpientes hacia la madre caracol que encerraba en sus armarios blancos que espolvoreaban cal esas dos vidas más por vivir y esa libertad blanca atajada tan solo por el paso y la melena del corcel.
Todos los días regresaba a mi terapia marina buscando de dónde salía la voz del primer desmayo. Avancé mucho en mis habilidades acuáticas. Mi rodilla estaba cada vez menos hinchada y, sin proponérmelo, había bajado de peso por la rutina de nadar y caminar en el mar por una hora diaria. A pesar de mis avances, el ortopedista no me había autorizado volver a mi trabajo. Entonces pasaba los días entre mis ejercicios en el mar; en la casa leyendo poesía, alguna novela, informes de la oficina; escuchando las historias fantásticas de mis hijas a su regreso del colegio, y recibiendo a mi marido en la noche, mientras escuchaba sus quejas del mundo con sus corruptos recovecos y su búsqueda de sosiego entre mis piernas. Yo había entrado en un estado de ensimismamiento. Me miraba en el espejo y no entendía qué me ocurría. Solo sentía ese rumor del primer día y esa voz debajo del agua penetrándome. Sentía cómo se hacía más fuerte y más cercana.
Pensaba un poco en lo sagrado —esa dimensión tan inhóspita como compleja que nos atraviesa la vida desde el momento en que nadamos por un canal oscuro, acuoso y mullido, que nos expulsa o, mejor, desde el cual nos expulsamos a la luz y damos nuestro primer llanto a la vida. Lo sagrado o la búsqueda de Dios o sentirme unida a algo o alguien, o ese algo trascendente, siempre me había inquietado. En algunos momentos había rozado un poco de ese sentido sagrado al bailar, en otros momentos al estar en una iglesia orando o en una cama ardiendo de fiebre, bien fuera por alguna infección o por el sexo. Sentía que lo sagrado y el sexo se unían como los extremos de una misma cuerda que ata una grande y pesada roca. Mi caída bailando y la rotura de rodilla fue algo muy malo para mí. Caerse era un mal síntoma. Indicaba que estaba dejando de ser un poco humana pues hay cierta virtud en caminar erguida, más aún en volar como los ángeles, las hadas o las brujas, pero nosotras las humanas solo caminamos, volar solo en sueños o con prótesis. Pensaba que muchos juegos y deportes tratan de hacer caer al otro y llevarlo de nuevo hacia la tierra. Por algo cuando morimos nos entierran. El retorno a la tierra, volviéndonos nuevamente gusanos, es un destino que esperamos postergar el mayor tiempo posible. Pero mi caída esa noche no me había hecho retornar solo a la tierra, me había hecho regresar al mar.
Era el solsticio de verano. Me gustaba celebrar esa fiesta del día más largo de la tierra. Pero en mi incapacidad no debía salir a fiestas y rumbas. La última me había costado un ligamento y casi dos meses de intensa natación. Me llamó mi asistente a contarme que me extrañaban y que me querían visitar. Les dije que claro que eran bienvenidos en casa. A las siete de la noche llegaron Laura, Margarita, Enrique, Lisbeth y Diego. Llevaron comidas y bebidas. Me actualizaron de las últimas noticias en la universidad, los temas políticos y académicos, los chismes y las cuentas. Todos estaban esperando que regresara. Yo solo quería volver para verlo a él. Diego era un hermoso joven que cuando me miraba me hacía sentir esa corriente escalofriante de cuando te tiras desde un lugar muy alto. Estaba feliz de verlo en mi casa. Aunque era extraño que estuviera allí ese joven que me despertaba mis deseos más animales, sentado junto a mi marido por quien yo ya no sentía el mismo deseo y admiración. Me refresqué la garganta con la cerveza helada y me reí mucho con los cuentos de Lisbeth y su gracia y desparpajo costeño para contarlos. Pusieron música y bailaron alrededor mío todos. Me daba miedo bailar, no quería caerme y lesionarme de nuevo. El volumen de la música aumentó, trajeron más alcohol. Ahora era el calor del ron lo que crepitaba en mi lengua. Pasaron las horas, todos ya un poco en temple decidieron despedirse. Diego decidió quedarse a ayudarme a arreglar el desorden de latas y botellas vacías. Mi marido se subió a dormir. Terminamos de arreglar la cocina, acomodar los vasos, platos y cubiertos en su sitio, cuando siento mi espalda caliente. Era Diego abrazándome desde atrás. Rodeaba mi cintura con sus manos y sus labios carnosos bebían de mi nuca ese escalofrío líquido que él me producía. Me volteé, abrí mi boca y su tibia lengua entró lenta y contundente hasta rozar mis dientes. Nos besamos en un beso sin aire. Como si fuera un beso sumergido en el agua. Salí corriendo de allí hacia el jardín, olvidando mi rodilla lesionada. Diego corrió detrás de mí y en una esquina del jardín, donde tenía mi pequeña huerta de plantas aromáticas, nos abatimos en una guerra de besos, mordiscos, manos apretando nuestros cuerpos entre sí. Yo ya no era yo. No era la racional politóloga, que entendía de los peligros del poder y de las pasiones humanas. Solté todo, abrí mis manos, mi boca y mi sonrisa vertical y me sumergí en él, en la profundidad de sus ojos y su piel morena y candente que brillaba en la noche como si el sol del solsticio se apagará en su sudor.
Diego en un instante de conciencia levantó su cabeza y miró alrededor. Estábamos en el jardín de mi casa, desnudos, entrelazados sobre mis plantas aromáticas, agitados por el descubrimiento de nuestra vertiginosa piel, sumergidos en nuestro deseo. Nos levantamos a toda prisa, nos vestimos y salimos caminando de mi casa por la mitad de la calle, con el olor del caballero de la noche invadiendo nuestros poros.
Retorné al otro día a media mañana a mi casa caminando perfectamente, como si me hubieran operado la rodilla y me hubieran puesto una nueva. Gerardo estaba esperándome. Me preguntó:
—¿Alicia, dónde estabas?, me levanté, ¡y no te encontré por ninguna parte! la puerta estaba abierta y la cocina limpia.
—Nos fuimos a ver el amanecer en la playa. Ya hice mi terapia. Estoy mucho mejor de mi rodilla. Yo creo que no habrá necesidad de que me operen. Me siento fantástica.
—Bueno, amor. Tengo que ir a clase.
Me besó en la frente y en el vientre. Yo no solía decir mentiras. Pero ese día me salieron naturales todas las mentiras. Era extraño que Gerardo se despidiera de esa forma. Nunca supe por qué me besó el vientre.
Los siguientes días iba al mar y recordaba la lengua de Diego entre mis bocas, su piel burbujeante en mi saliva. Su manera de montarme con suavidad y fuerza. Nos veíamos en las horas que sacaba entre mi terapia marina —cuando mi esposo no me acompañaba— y el consultorio de la fisioterapeúta. Eran encuentros siempre apasionados, como corriendo una maratón, con esa urgencia de llegar a la meta. Descubrí con él —o conmigo misma en él— que era multiorgásmica y que podía, al apretar su pene con los músculos de mi vagina, extender el escalofrío y el estallido de burbujas de colores en mi columna. Me sentía otra vez adolescente descubriendo el mundo escondido debajo de mi piel. Había algo dentro de mí que despertaba al escuchar la voz de Diego describiéndome sus días en la oficina sin mí o sus fantasías para la próxima cita. Diego era un jóven guerrero. Había librado batallas en una tierra de paracos y madres desplazadas sobreviviendo a la violencia. Sus ojos negros, su piel morena, sus labios carnosos, su risa brillante, sus manos largas, su cuerpo fuerte y dócil ocupaban mi memoria cuando me sumergía en el agua, en la siesta del medio día, en el duermevela de la madrugada cuando empezaban los pájaros a anunciar el regreso del sol.
Decidí seguir con la aventura. Pero con el paso de las semanas era insostenible para mí conjugar el vértigo de mis encuentros con Diego con el fastidio que fue emergiendo al ver a Gerardo cayendo del pedestal donde yo misma lo había subido. Me molestaban sus ronquidos, su forma de comer, hasta su manera de mirarme y se fue instalando un frío en nuestra cama a pesar del calor sofocante del mes de agosto. Como no era buena para mentir, opté por decirle a Gerardo que nos separáramos. Yo me sentía libre de tener esa aventura porque ya le había perdonado a él varias canas al aire y ¡Gerardo tenía una frondosa cabellera blanca!. En resumidas cuentas mi corona de cachos y la corona de él era un desafortunado empate técnico. Y yo no quería hacerle a él y a mí misma lo que él me había hecho a mí y a sí mismo por tantos años, engañarse y esconder con mentiras tristes y estresantes los cuernos monumentales que tenía en la frente.
****
Ella estaba sentada en la lomita del jardín al lado de la huerta de la casa. Tomaba café con su parsimonia mañanera cuando me dijo que se quería separar. Eran dulces sus palabras, aunque yo las sentí como una ráfaga helada que me partió el corazón. Ella que dejó todo por mí, a quien yo creí incapaz de dejarme, me mostraba que ya estaba lista para irse lejos y sin mí. Me preguntaba de dónde había sacado la fuerza para irse si yo le drenaba su energía todos los días con mis juegos de silencio e indiferencia intercalados con bombardeos de ternura y amor. Pensé que yo ya no era su luz. Había algo más que le iluminaba el rostro, tenía la certeza de que el brillo de sus ojos no era por mí. No sabía de dónde salía esa fuerza suave de su voz y ese fulgor de sus ojos cuando me dijo que ya no quería vivir más conmigo. Realmente me tomó por sorpresa su decisión. Yo por esos días estaba iniciando un nuevo romance con una chica del curso de política comparada. Mi energía estaba centrada en buscar las formas de acercarme a Isa con algún pretexto del curso que yo le dictaba. Esta vuelta de tuerca me dejó sin piso.
****
Después de decirle a Gerardo de mi decisión, empecé a hacer balances. Pasaron por mi mente los amores de mi vida. Las alternativas y caminos, todos los hubieras, aquellos casi algo, los amores irreversibles, los guayabos morales, los peores son nada. Tenía solo una certeza, que el romance con Diego tenía fecha de caducidad. Él solo era una persona puente en mi camino hacia ese incierto destino. Cada vez aquella voz que me atrapó en el mar se hacía más fuerte y poderosa, la escuchaba en mis oídos como un chello ronco decir con gravedad:
“Agazapado en el filo de la noche espero que termine la eternidad de este presente. Me queda apretada la piel y el cuerpo todo y mi alma no se ajusta al espacio de sangre, agua y huesos en el que mi luz se pierde. Mis pies no se deslizan a la velocidad del pensamiento y tropiezan con piedras, troncos, escombros de una ciudad antigua. Mis piernas pesadas como lastres insisten en su viaje hacia el infinito azul aéreo, pero… la tierra gana la apuesta y el aire es una gran masa de petróleo que se pega en cada escama. Mi vientre, enjambre de bestias inverosímiles, ruge y duele con un hambre ciega, con sed de cristales helados y con ansia de la levedad nirvana me revela el tiempo caer a cuenta gotas. Mi corazón, caverna de insospechados péndulos que en su vaivén profundo señalan los caminos de piedra, agua y aire, espera, espera, espera…. agazapado en el filo de la madrugada”.
Gerardo parpadeaba muy rápido cuando decía mentiras. El día que le dije que nos separáramos porque yo no era capaz de ocultar más mi aventura con Diego, ni mi hoguera, ni mi desilusión de él, ni mi esperanza de que en la mitad de mi vida pudiera encontrar otra vida, otra yo, otra manera de sentir mi cuerpo, de habitar mi piel, de ser contradictoria, de sentir sin miedo a las profundidades que hallaba en mí; sus ojos se quedaron fijos en mi cara como si lo hubiera desafiado. Subiendo su mentón y mirándome desde arriba me dijo:
—Le voy a decir a Mama Venancio que venga. Él nos puede ayudar. Pero antes dime, ¿por qué?, ¿ya no me amas?
Venancio era un Mama que trabajaba con Gerardo en la recuperación de los caminos ancestrales de la Sierra Nevada . Ese día, después de mi terapia marina, llegué a casa y estaba llena de indios. Mama Venancio con sus hijos y su esposa me saludaron con alegría. Me miraron con esa sonrisa de quien sabe realmente de qué color es tu alma. Gerardo le dijo que yo me quería separar, y que él creía que yo estaba confundida —por no decir loca—, que seguro Diego me había hecho brujería para que yo dejara de amarlo, pero que él me amaba y haría lo que fuera para no perderme. Yo miraba como parpadeaban rápidamente sus ojos. Sabía que mentía.Ya no había vuelta atrás en mi camino hacia la desembocadura.
Esos fueron meses de sueños extraños y simbólicamente premonitorios. Yo desde niña había tenido sueños que me avisaban de muertes y peligros, o me mostraban los seres que me protegían. Una noche soñé que Gerardo y yo estábamos acostados en la cama, muertos, hechos momias. Yo en el sueño veía nuestros cuerpos inmóviles, con ese color pardo del tiempo detenido, con ese olor de pieles guardadas. Me desperté con la claridad de que aquello que nos había convocado hacía tantos años se había perdido en alguno de los recovecos del camino sembrado entre infidelidades, dobles fondos, mentiras y auto conspiraciones para mantenerme atada a un sueño.
Gerardo hablaba con Venancio en la terraza mientras yo escuchaba más fuerte esa voz. Por esos días la política nacional andaba alborotada y para equilibrar fuerzas los indios hacían pagamentos en diferentes lugares de la playa. Mama Venancio hablaba de Noánase, el espíritu poderoso que estaba encarcelado en el Morro, ese islote que yo veía todas las mañanas cuando iba a sumergirme en las aguas terapéuticas del mar Caribe. Noánase era el poder de todo lo negativo, la ira, la guerra, los celos. Venancio nos decía que hay que alimentar a Noánase para mantenerlo a raya y que no se descontrole y haga daños. Hice la comida pensando en cómo me costaba admitir que sentía a Noánase en mí. Había vivido unos años atrapada entre los celos amordazados, la ira contenida que me hacía imaginar guerras y desastres en mi cabeza. Las aventuras de Gerardo con las estudiantes en la universidad, que supuestamente yo había perdonado, en realidad me carcomían el corazón como el comején que destroza la madera y que cuando tratas de curarla ya está toda la casa destruida.
Mama Venancio empezó a hacer la limpieza de la casa. Dijo que había que organizar el caos y para ello recorrió toda la casa recogiendo en su mano toda la energía negativa. Caminamos en fila india Mama Venancio, su esposa, Gerardo y yo. Rodeamos el árbol de guanábana, el níspero, el papayo, hasta llegar a mi pequeña huerta de plantas aromáticas. De repente, Mama Venancio se acurrucó y consultó su zhatukwa. Asintió con la cabeza, volvió a mover su zhatukwa y volvió a asentir. Me miró, una sonrisa sutil se esbozó en su cara. Miró a su mujer, le dio el algodón en donde había recogido toda la basura de la casa. Le dijo algo en su lengua —ininteligible para mí—. Su hijo tradujo y dijo que me parara en donde estaban las plantas aromáticas. Yo sentía mi corazón acelerado. Me dijeron que diera tres vueltas en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Hice lo indicado. La voz y el escalofrío adentro eran más fuertes. Me ruboricé con solo recordar lo que Diego y yo habíamos hecho justo en ese lugar hace apenas un par de meses. Era mi secreto. Pero ahora tenía la certeza de que Mama Venancio y su mujer lo sabían.
Después de las vueltas mama Venancio me dijo en su español atravesao:
—Este es un sitio sagrado. Aquí me habló la Madre. Tienes que hacer mucho pagamento y construir la loma. Vas a ser Saga como mi mujer. Te vamos a enseñar.
Yo estaba descalza pisando el pasto y la tierra, viendo el orégano frondoso, la menta, la salvia y albahaca tupidas de hojas y con pequeñas flores, que habían crecido muy rápido en los últimos dos meses después de nuestros besos escondidos con Diego sobre sus hojas. ¿Ser Saga?, ¿de qué se trataba eso? Yo solo estaba buscando cómo deshacer mi matrimonio, separarme de Gerardo en santa paz, cuidar a mis hijas y seguir la corriente de ese río blanco que en las noches siempre me llevaba en su caudal hasta el mar.
Mama Venancio y su mujer me dejaron la tarea de construir mi sitio sagrado, allí en el jardín de mi casa, donde yo había transgredido los votos de fidelidad. Resultaba para mí paradójico e inquietante que ese lugar fuera sagrado, cuando había consumado allí mi traición. Sin embargo, hice lo que me pidieron. Fui a traer las piedras del cerro Ziruma, de la bahía de Taganga, de Punta Betín. Enterré las pesadas piedras en la esquina del jardín. Ubiqué otras piedras alrededor para que los consultantes pudieran sentarse. Fui a las termales que estaban junto a la playa para traer esa agua sanadora y tenerla allí cuando Mama Venancio la requiriera. Mi trabajo de aprendiz de Saga empezó a tener sus efectos. Yo me sentía con una fuerza renovada. Pude volver a bailar sin miedo, mi rodilla se recuperó del todo y la voz marina que me acompañó desde mi primer baño en el mar ahora la escuchaba con toda claridad. Me sentaba allí todas las mañanas a hacer mi meditación antes del café. Respiraba, me concentraba en la columna, apretaba el perineo y subía esa corriente por cada vértebra hasta estallar en la coronilla. Allí se abrían los colores, los olores y las formas. Entraba en ese trance de sentirme unida a todo, al vendedor que pasaba anunciando sus productos, a la gata que se hacía a mi lado y me miraba plácidamente, al pájaro que venía a comer sus lombrices y gusanos a mi jardín.
Gerardo se había adelgazado después de que le pedí el divorcio. Estaba flaco, parecía más pequeño y desahuciado. Hacía dramas en la universidad con las estudiantes que antes seducía con su labia y erudición, ahora se hacía la víctima de mi locura. Yo ya no sentía rabia, de una manera lenta pero contundente dejé de verlo como el amor de mi vida y empecé a detallar sus virtudes y defectos, a preguntarme cómo había podido resistir todo ese tiempo tan separada de mí misma.
“Son días de implosión de la luz, cuando no salen los rayos a pasear por las nubes, las hojas, el pasto, la mierda de los perros.Cuando la luz se derrama dentro, mancha con su tenue pincel el revés de los pies, donde la huella se va tejiendo dulcemente entre la sangre, la piel y los zapatos.Retrocede la luz de las pupilas al cerebro y allí pregunta por la fuente de las partículas que bailan hacia atrás, no hacia el pasado, sino hacia uno de los mundos paralelos en donde habita mi otra yo, esa que grita y ríe al tiempo que llora cuando las gotas de dolor ya no salen del frasco. La luz implosionando adentro, en el centro del polvo de estrella de donde viene mi liquidez, abre cerrando la caverna.Es el mundo invertido donde no das a luz sino que la luz te nace al apagar todos los focos, las linternas y el alumbrado púbico. Con la luz implosionando adentro visiono el primer maíz y el barro y a Dios apurado con los imperfectos de su creación. Siento el ensayo temblando, sin autor a quien exhalarle la culpa por tan incandescente retraimiento. Y ¿si somos más hacia adentro, como los hoyos negros que succionan la luz? ¿A dónde se irá el tiempo que sin luz no puede existir? Un tiempo sin visión, sin pasado y sin futuro, solo el instante, ese momento en donde todo se viene, adentro y hacia adentro en una exclamación ¡Ajha!”
Era yo y la otra, mi sombra y mi luz aceptadas y asumidas, sumergidas y mojadas, extasiadas y colapsadas. Era la madre no bondadosa, la amante exigente, la profesora complaciente, la esposa rebelde, la niña adolorida y abusada, la adolescente bailarina en su túnica, la adulta responsable y maquillada, la guerrera mítica y acorazada, la indígena descalza y maliciosa; la cantante que baila con las otras sagas, hadas, ondinas y brujas en el jardín, en el bosque, en la playa y en el mar. Soy esa que se contrae, contiene el aire y luego grita de placer, la que llora cuando suelta el miedo, la que ríe cuando se da cuenta de que todo es un gran juego. Soy la bruja que adivina la muerte y lee la mente, la sabia curandera que hace aguas y emplastos para los huesos y corazones rotos. Soy la Reina. En mis manos la greda se resbala y creo el nuevo mundo ungiéndome en la tierra y hundiéndome de nuevo en el mar. Soy la voz en mí que dice su verdad.
*Fotografía aportada por la autora.

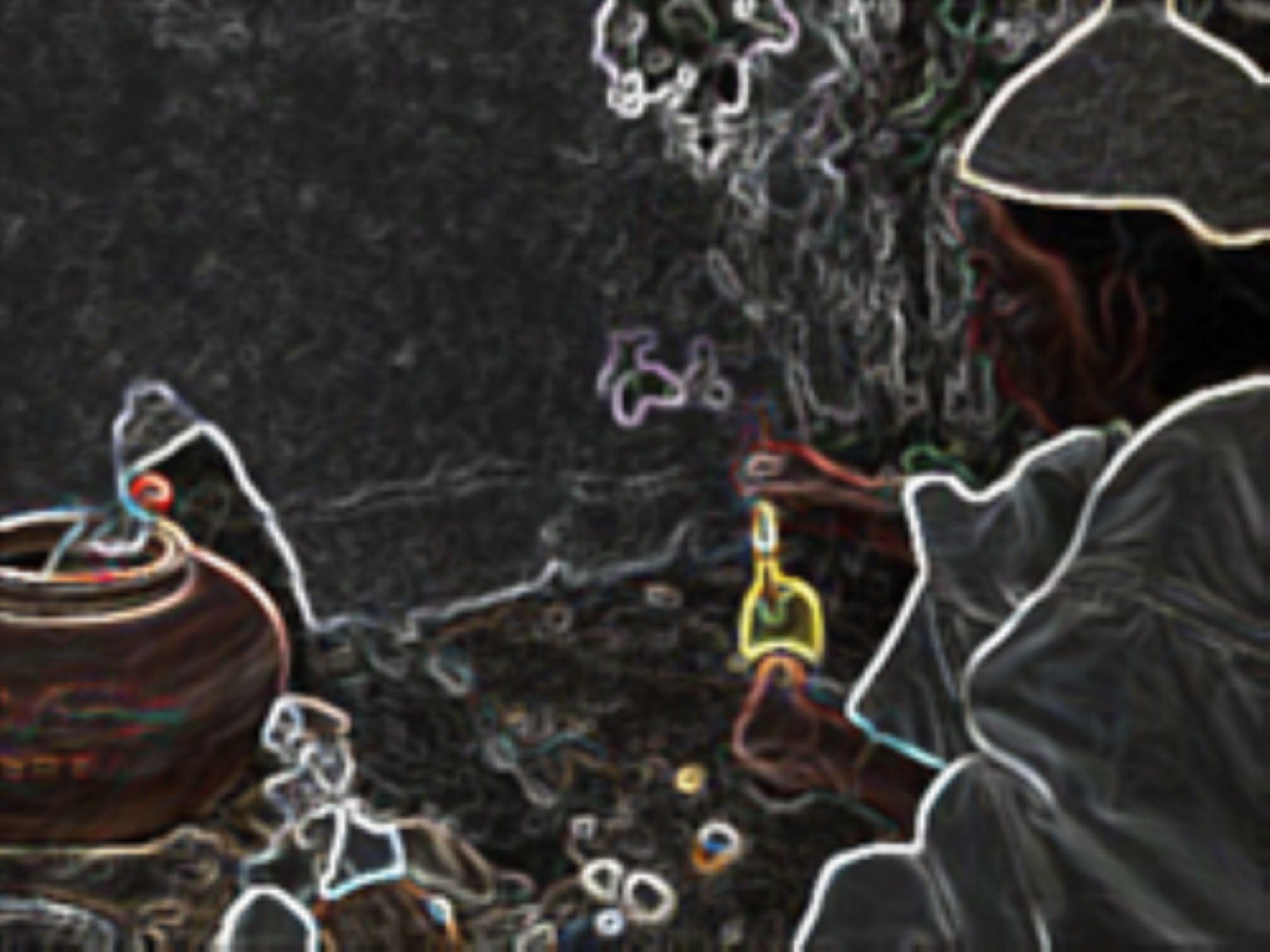
Comment here
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.